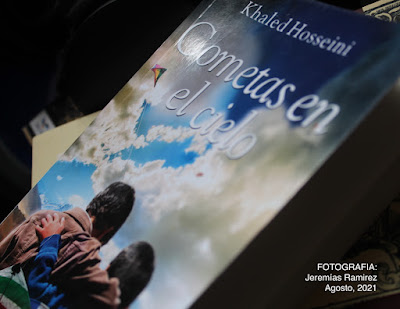Jeremías Ramírez
En el libro: Curso de literatura europea, del escritor ruso Vladimir Nabokov, autor de la famosa novela Lolita, aseveró: “…las grandes novelas son grandes cuentos de hadas…” . Es decir, la realidad no es plasmada como tal sino arreglada para que funcione en la lógica narrativa específica al relato, creando así un mundo artificial maravilloso.
La Isla misteriosa de Julio Verne indudablemente es un gran cuento de hadas. Todo lo que sucede en esa isla es maravilloso, casi podríamos decir, que estamos viendo el Jardín del Edén, pero recreado por seis prófugos que escapan del cautiverio en un globo aerostático, en plena guerra civil norteamericana (1861-1865), y que, arrastrados por una tormenta, caen en esta isla. Estos seis singulares personajes van pasando de prófugos a náufragos y luego a colonos, quienes desbordan ingenio, conocimientos técnico-científicos (de su época y bastante sorprendentes), empeño laboral, camaradería, armonía y cordialidad, virtudes que los lleva a transformar esa isla en una nueva tierra que fluye leche y miel.
Contemplando panorámicamente esta extensa novela (tiene más de 500 páginas) se advierte que la intención de Julio Verne fue crear una metáfora del desarrollo tecnológico de la humanidad desde su aparición en la Tierra, pues el grupo llega a la isla sin instrumento alguno: todas sus posesiones la fueron tirando en el accidentado vuelo para evitar que el globo cayera al mar; de modo que inician su sobrevivencia en la isla desde la edad de piedra y poco a poco van superando las etapas primitivas, y los instrumentos que van construyendo se van volviendo más y más sofisticados, gracias al más poderoso instrumento de la humanidad: su capacidad racional.
Guiados por el ingeniero Ciro Smith (un verdadero genio con una gran amplitud de conocimientos) inician su proceso de sobrevivencia (como el ser humano lo hizo en este planeta) luchando contra la naturaleza y para ello inician aprendiendo a encender el fuego, elemento primordial que ha utilizado el ser humano en una amplia gama de actividades, desde fuente de calor e iluminación, hasta instrumentos y para la preparación de alimentos, y forja de instrumentos de trabajo y de guerra, entre otras.
Cuando los náufragos han logrado hacer fuego su primera aplicación fue la calefacción y luego lo utilizan para asar los animales que han ido cazando.
Minuciosamente Verne va narrando como, bajo la guía de Ciro Smith, el pequeño grupo conformado por un periodista, Gedeón Spillet (que tiene conocimientos generales de muchos temas, incluso sabe algo de medicina, y quien se convierte en un hábil cazador con rudimentarios arcos y luego con fusiles); Pencroff, (marino de profesión, constructor del primer barco y su piloto); Harbert, un joven naturalista (que sabe de plantas y es el encargado de su recolección, además de desarrollar los primeros sembradíos tanto de plantas nativas como del trigo cuyo cultivo inician a partir de un grano encontrado en el bolsillo de uno de ellos), y quien se convierte en compañero de Spillet en las tareas de caza y, finalmente, Nab, ex esclavo negro, que está al servicio del ingeniero Smith, quien se destaca como un hábil cocinero.
A este grupo de sobrevivientes se les suma el perro del ingeniero Smith, Top, que se convierte un explorador, vigía y quien los alerta de los peligros con anticipación y es mensajero emergente en momentos cruciales.
Pero ahí no acaba la cosa, pues se suma a este equipo un nativo de la isla: un simio, Jup, que pronto se adapta a vivir con los “colonos” y funge como asistente doméstico y fuerza de defensa.
Tan pronto resuelven el problema de la calefacción y cocimiento alimentario y fabrican algunos instrumentos rudimentarios, se dan a la tarea de construir una vivienda. Su primer refugio es una grieta en la ladera de una montaña la cual no es apropiada para defenderlos del clima invernal, —que ahí es muy crudo—, ni de las tormentas, pero encuentran en unos riscos, por donde el agua del lago baja al mar, unas cavernas dentro de una mole de granito que pronto adaptan en vivienda, gracias a que han fabricado explosivos, han elaborado tabiques y han desarrollado la alfarería y una rudimentaria metalurgia que les permite la fabricación de instrumentos de labranza y construcción.
Como si todo conspirara a su favor, van encontrando restos de naufragios (como, por ejemplo, un arcón con una brújula, agujas, mapas, libros, una Biblia —que sólo parece que abren una sola vez—, serruchos, un hacha, armas de fuego, entre otras cosas), los restos de su globo cuya tela les servirá para confeccionar ropa más apropiada y hasta las velas de una embarcación al que el marino Pencroff, bajo del diseño de Smith, logrará construir y luego tripular.
En casi dos años transforman la isla de un lugar inhóspito y salvaje en un paraíso en el que tienen sembradíos, ganado, aves de corral, agua corriente en su caverna, y medios de transporte con el barco y varios carros que les permiten transportar lo que necesitan de los alrededores, e incluso, cuentan con un telégrafo que comunica entre el Palacio de granito y la Dehesa (terreno extenso generalmente acotado y dedicado al pasto del ganado), que está a varias millas.
E inclusive, han podido rescatar a un náufrago solitario que estaba abandonado en una isla cercana, que ya se había convertido en un ente salvaje, pero que una vez en compañía humana va recobrando sus sentidos aunque carga con una pena la cual les confiesa un día: se llama Ayrton y era un malhechor que estaba al frente de una banda de forajidos que asaltaban a los barcos en esa zona y había cometido diversos crímenes. Descubierto cuando trataba de apoderarse de un barco es apresado y de castigo es abandonado en esa isla solitaria. A pesar de su pasado turbulento es aceptado y pronto se convierte en un miembro más de los colonos y quien se encarga de cuidar el ganado de los animales que han domesticado y que ha ido creciendo en esos años.
Sin embargo, no hay paraíso perfecto. Una nave pirata se acerca y amenaza con destruir su Edén. Y cuando está a punto de hacerlo, sorpresivamente la nave pirata es destruida por un torpedo que un habitante misterioso de la isla ha lanzado contra los piratas salvando, con ello, el paraíso de los colonos.
Este no es el primer auxilio que les ha brindado; ya antes habían advertido sucesos extraños que se realizaban a su favor, pero este último es mucho más evidente que proviene de “alguien” que no se ha dignado presentarse con ellos en todo el tiempo que llevan habitando la isla.
Pero con la destrucción de la nave pirata la amenaza no ha terminado pues seis piratas habían descendido antes de la destrucción de la nave y son un peligro latente, y que en un momento dado les darán problemas.
Y estos problemas llegan. Primero, atacan a Ayrton y se apoderan de la cabaña de la dehesa donde éste vivía. Luego, cuando van a ver qué sucede con Ayrton —pues no contesta los mensajes que le han enviado por telégrafo— hieren a Harbert, el joven naturalista, quien queda al borde de la muerte, pero milagrosamente se recupera bajo los cuidados del periodista, y con la llegada misteriosa del medicamento que les falta.
Cuando regresan al palacio de granito descubren que los piratas han destruido parte de las construcciones externas. Sin embargo, un día la amenaza de los piratas termina de una manera sorpresiva: los encuentran muertos por una extraña arma y a Ayrton aún salvo. ¿Quién es este extraño personaje que como un ser todo poderoso les tiende su ayuda en los momentos más apremiantes?
Pronto lo descubren: es el famoso capitán Nemo quien vive en el submarino Nautilus en las entrañas de la isla. Ahora es un hombre avejentado, solitario, muy enfermo y cercano a la muerte. Y se deja conocer porque necesita que lo ayuden en su última voluntad: ser enviado con todo y submarino al fondo del mar, pero antes de irse les da un cofre con joyas y les advierte de una amenaza terrible que se cierne sobre la isla: el volcán está a punto de estallar.
La predicción de Nemo se cumple y pronto irrumpe la erupción que va aumentando hasta que finalmente devora, de la noche a la mañana, todo el paraíso que construyeron, aunque ellos logran salvarse por un pelo.
Al final, Verne, urgido por terminar, concluye la novela con trazos de brocha muy gorda, gruesos trazos. En estas últimas páginas ha abandonado la minuciosidad y el detalle y cierra la historia con un deus ex machina, como en el teatro clásico griego, pues de pronto aparece una nave que los rescata y los regresa a Estados Unidos y, con las joyas que les dio el capitán Nemo, compran una enorme parcela donde reconstruyen su paradisiaca isla en tierra firme para albergar a todos los náufragos de la isla Lincoln, y que vivan como una gran familia, felices para siempre.
Vaya, en los últimos capítulos no esconde su intención de concluir como un cuento de hadas clásico: “Y se casaron y vivieron muy felices”, conclusión que no me gustó, pero se le perdona porque tuvo a bien ilusionarnos con un cuento en el que la bondad humana brilla con esplendor para decirnos que si los seres humanos pudiéramos vivir en armonía esta tierra violenta y llena de hombres perversos sería una maravilla, un paraíso, un huerto del Edén.
La novela, como todas las de Verne —sobre todo las famosas— son muy fácil de conseguir, incluso gratuitamente, en PDF, en el internet. Ah, pero no compren la edición de Mirlo, Tierra viva, de Editores Unidos Mexicanos: está llena de errores. Uno, el más grave, es que no cuidaron de destacar y numerar los títulos de los capítulos: los dejaron como si fuera un párrafo más. Vaya, qué edición tan descuidada.
Compren una buena versión y traducción o bájenla de internet, pero léanla, se divertirán. Se lo aseguro.